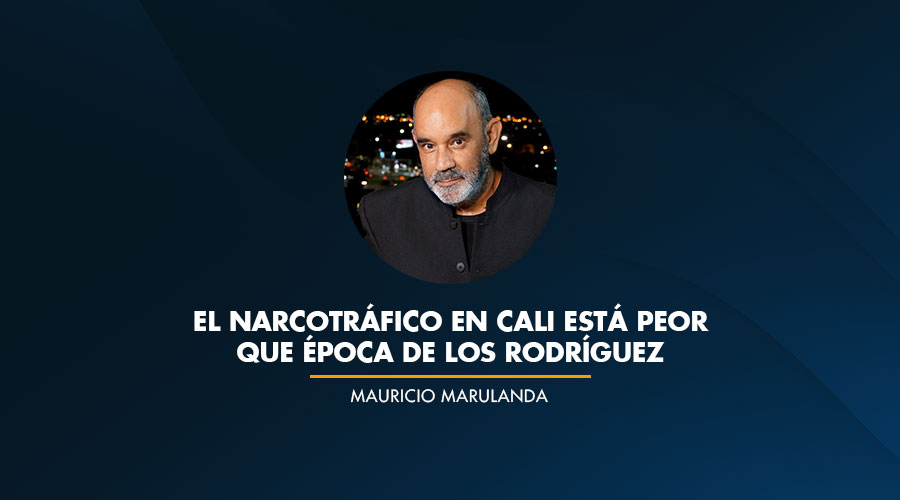Opinión: Mario Fernando Prado
La ilusión era inmensa y desde julio se iniciaban los preparativos para esos dos meses inolvidables. Nos llevaban al centro a comprar bluyines de El Roble y a Croydon para que estrenáramos unas botas una talla más porque los pies nos iban a crecer en esas temporadas.
El trasteo era en el viejo camioncito de don Bertulfo Jaramillo, en el que cabían colchones, almohadas, ollas, sillas desvencijadas, las insustituibles lámparas Coleman y docenas de trebejos.

¡Y comenzaba el veraneo! Ya en la finca, hermanos, primos y amigos cercanos éramos levantados a las 8:00 a.m a desayunar. Después venía la bañada. Primero las mujeres y luego nosotros. No había agua caliente. Usábamos jabón de la tierra y como la ducha de la muchachada era apenas una, había que hacer cola.

Ya peinados, muchas veces con ‘lechuga’, los programas no eran variados: ir a matar pájaros con cauchera -o díganme que no-, volarse al pueblo más cercano, o las famosas excursiones con encuentros cercanos con las ‘rabo de ají’ o las cascabel, y ya al medio día, almorzar suculentamente comidas con sabor a humo.
Por las tardes el ritual era montar a caballo en unos reques que había que turnarse y a los que les tocaba de últimos debían soportar el cansancio de los jamelgos que ni con panela con pólvora podían revivirse.

No podía faltar el columpio de vuelo en donde los más avezados dejaban sin respiración con sus cuzqueñas y margariteñas y en cuyo divertimento no eran raros los pies tronchados y las contusiones craneanas, lo que ocasionaba el decomiso de los lazos que eran devueltos al día siguiente previo juramento de no cometer más acciones suicidas.
Entrando la noche, el juego era el escondite americano por parejas en el que nadie buscaba a nadie -por obvias razones- y el ‘cucli-cucli’ hasta que nos ordenaban ir a comer, rematando con la rezada del rosario, la aguapanela con limoncillo, el con Dios me acuesto con Dios me levanto y comenzaban a apagarse las Coleman y quedábamos en total oscuridad. Era una delicia cuando llovía, escuchar la melodía del aguacero golpeando los techos de zinc.
Cuando nos permitían acostarnos más tarde hacíamos unas caminatas a la luz de la luna, ratos que aprovechábamos para echar cuentos de ‘la Viudita’ y ‘la Patasola’ y no faltaba quien se ponía una sábana vieja, le echaba alcohol, la encendía y corra para la casa porque nos estaban espantando.

No había radio, ni televisor, ni luz eléctrica, ni celulares, ni wifi, ni chitos, ni Coca-Cola. Comíamos moras de Castilla, guayabas y piñuelas que nos pelaban la lengua. Una vez a la semana íbamos de comitiva al nacimiento del río. Allí nos bañábamos hasta que nos llamaban porque el sancocho ya estaba listo y de cuando en vez nos invitaban a la piscina de los Polacos de una profundidad exagerada y un agua turbia y sucia.
Así eran los veraneos, cuyos recuerdos apretujan el alma de quienes los disfrutamos y que, como me escribió alguien, “no son nostalgias sino los pilares de la felicidad”.
Director: Habib Merheg Marún